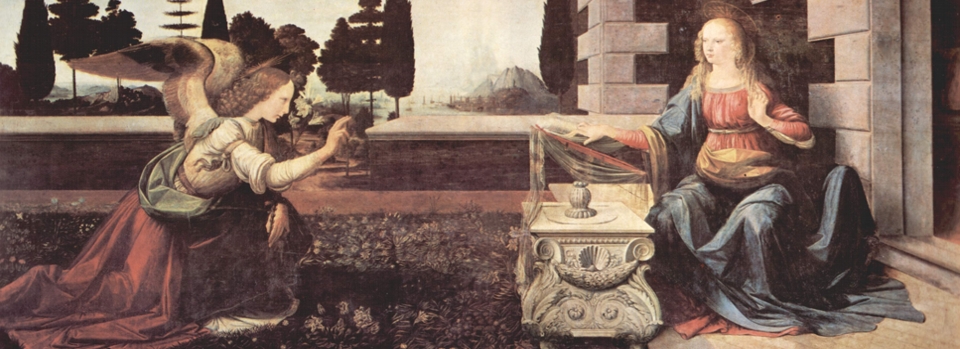Julio, a través de esta lectura de Salmos nos lleva a reflexionar sobre nuestro dialogar con Dios: ¿agradecemos? ¿alabamos? ¿o me limito a pedir o a orar sólo basado en formas preestablecidas sin buscar acercarme a Dios a través de la oración? ¿Es ella una apertura de nuestro interior a nuestro Señor?
Descargar reflexión del mes de julio
Den Gracias!!!
¡Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor! ¿Quién puede hablar de las proezas del Señor y proclamar todas sus alabanzas? ¡Felices los que proceden con rectitud, los que practican la justicia en todo tiempo! Acuérdate de mí, Señor, por el amor que tienes a tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que vea la felicidad de tus elegidos, para que me alegre con la alegría de tu nación y me gloríe con el pueblo de tu herencia. (Sal 105, 1-5).
La liturgia del primer viernes de mes nos ofrece estos hermosos versículos del salmo 105 para orar, agradecer y alabar al Señor.
La primera expresión del salmo es una acción de gracias: “¡Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor!”.
La acción de gracias exterioriza nuestra conciencia interna de gratitud a Dios por su obrar en nosotros, por todo lo que nos da.
La acción de gracias es un modo de alabanza. Según el Catecismo de la Iglesia Católica (n° 2639) la alabanza es la forma de orar que reconoce de la manera más directa que Dios es Dios. Le canta por El mismo, le da gloria no por lo que hace sino por lo que El es… Mediante ella, el Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios (cf. Rom 8, 16), da testimonio del Hijo único en quien somos adoptados y por quien glorificamos al Padre. La alabanza integra las otras formas de oración y las lleva hacia Aquél que es su fuente y su término: «un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y por el cual somos nosotros» (1 Cor 8, 6).
A la luz de este texto podemos preguntarnos ¿Cuál es el lugar que la acción de gracias y la alabanza ocupan en mi oración? ¿Recurro a los salmos, a la Palabra de Dios o a otras expresiones litúrgicas para rezar? ¿Le doy prioridad a la alabanza o me limito a pedir, entregar o, simplemente, a repetir oraciones estructuradas que no me ayudan a desarrollar una interioridad que me sitúe en el lugar de hijo y a Dios en el lugar de Dios?
La Palabra nos invita hoy a sumergirnos en el misterio de la oración de alabanza que nos conduce al “eje” de la fe y nos permite maravillarnos ante el misterio insondable del amor de Dios.
Sigue diciendo el salmo “¿Quién puede hablar de las proezas del Señor y proclamar todas sus alabanzas?”. La respuesta la da el versículo siguiente: ¡Felices los que proceden con rectitud, los que practican la justicia en todo tiempo!
En un momento histórico en que la sociedad padece una fuerte crisis de valores, muchas voces nos intentan persuadir de que es necesario flexibilizar criterios (admitir el matrimonio igualitario, por ejemplo), que se puede incurrir en ciertas deshonestidades sin que ello afecte la reputación (se justifican así muchas formas de corrupción) o que es factible convivir con algunas ambigüedades (“mentiras piadosas”, cábalas, etc.).
Hoy la Palabra nos invita a movernos “con rectitud” y a “practicar la justicia en todo tiempo”. Son esas actitudes, aunque parezca extraño, las que nos proporcionan la verdadera felicidad (como lo señala el comienzo del versículo). Somos felices cuando hacemos lo evangélicamente correcto (Lc 8, 21; que no siempre coincide con lo que nos dicta nuestra conciencia o con el “sentido común”) y cuando vivimos con hambre y sed de justicia (Mt 5, 6) procurando que cada uno tenga lo suyo, según los derechos establecidos en el plan providente de Dios (Mt 6, 33-34).
El salmo prosigue: “Acuérdate de mí, Señor, por el amor que tienes a tu pueblo. Visítame con tu salvación”. La oración se transforma en petición y súplica. Me propone dirigirme al Señor con confianza, para pedirle que se fije en mí, en mis necesidades actuales. No por mis méritos sino “por el amor que tiene por su pueblo” porque “me amó y se entregó por mí” (Gal 2, 20) antes de que yo decidiera seguirlo y amarlo (1 Jn 4, 1).
La Palabra me anima a pedirle a Jesús que me visite. Que llegue hasta mi casa y entre en ella con su salvación. Que lo haga como cuando visitó la casa de Marta y María, en Betania (Lc 10, 38-42), para revelar a esas hermanas que muchas cosas son importantes pero la mayor de todas es estar en su presencia y escuchar su Palabra. O como cuando visitó la casa de Zaqueo, en Jericó (Lc 19, 1-10), donde había personas que no eran gratas a los ojos de los judíos y a las que, sin embargo, les anunció que “El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido”. No dejemos pasar esta oportunidad de que Jesús entre en nuestras casas interiores. A Él no le interesa si está arreglada o no, si está limpia y ventilada o si hay mal olor. Él trae la luz y la salvación. Un soplo de vida que renueva todo. Quiere entrar, quedarse, compartir un momento de intimidad, de amistad, de sosiego: “Al que me abre, entraré en su casa y cenaremos juntos” (Ap 4,20). Abramos las puertas de nuestro interior, saquemos los cerrojos, las trancas y los candados que le impiden la entrada a Jesús. Esas barreras que nos mantienen en nuestro propio encierro. La tranca de la omnipotencia; el cerrojo de los miedos; el candado de la desconfianza.
El final del texto del salterio dice “que vea la felicidad de tus elegidos, para que me alegre con la alegría de tu nación y me gloríe con el pueblo de tu herencia”. Motivados por la oración del salmista podemos interceder por todos los creyentes, por nuestra Iglesia, para que seamos signos de alegría en este mundo por sabernos herederos de las promesas de Dios.